 |
| Lewis Mumford |
Mumford no parte de cero; sus influencias no se disimulan. En primer lugar cabe destacar la de Patrick Geddes, primer analista de la degeneración urbana, de quien tomará su léxico conceptual: “conurbación”, “paleotécnica”, “neotécnica”, “eutopía”, “megalópolis”… y de quien aprenderá a ver la ciudad como “órgano” de la libertad y la creatividad humanas, estudiando sus costumbres, su rol cultural y su historia, no solamente su estructura y planeamiento. Podemos continuar con el pensador de la ciudad-jardín, Ebenezer Howard, con los espíritus libres de su país Emerson y Thoreau, con William Morris y Kropotkin, con el arquitecto Lloyd Wright y el historiador Spengler, con el autor de “El hombre post histórico” Roderick Seindenberg y el pionero del ambientalismo George Perkins Marsh, etc. etc. Mumford escribió dos importantes libros sobre el tema de la ciudad: “La Cultura de las Ciudades” (1938) y “La Ciudad a través de la Historia” (1961), aparte de varios artículos, algunos de ellos posteriormente recopilados en libros. A lo largo de su obra amenamente nos explica que la ciudad tradicional, la polis, no tiene nada que ver con el aglomerado disfuncional en el que se ha convertido, bien al contrario, nacida de una asociación ancestral entre urbs y civitas, entre territorio y comunidad, había superado dialécticamente el estadio rural y aldeano. Se separa del campo conservándolo, o sea, manteniendo una relación estrecha con él. Era el lugar donde la fuerza organizada originaria de las aldeas se transformaba en cultura y la energía, en convivencia política; era pues el elemento articulador de las sociedades emancipadas, el instrumento idóneo de la participación humana consciente en la historia. Junto con el idioma y la elaboración de símbolos, Mumford consideró a la ciudad la obra más grande del hombre. En principio era un ser social vivo, un sistema orgánico capaz de acumular y transmitir el saber y la experiencia de una generación a otra, no una máquina de hacer dinero o de acumular poder. Su origen era cultural, no simplemente económico. Con razón se decía en el Medioevo que su aire volvía libre, pues solamente la libertad proporcionaba sentido a la vida ciudadana. Todas las actividades que acontecían en su seno formaban parte de un todo; no podían separarse unas de otras ni tampoco sobrepasar un marco fijado por reglamentaciones precisas. Pero su decadencia está inscrita en la formación de un poder exterior con capacidad de disciplinar la sociedad en su conjunto, separar sus partes y obligarlas a funcionar como un conjunto coordinado. Reconocemos en ese poder, a ese leviatán que Mumford coloca en la cúspide de lo que llama la “megamáquina”, o sea, al Estado.
A la sombra del Estado, una clase social, la burguesía, asciende socialmente, y con ella, una actividad se vuelve preponderante, la economía. El capitalismo, un sistema económico, se expande y apodera de la sociedad. La ciudad carece ya de objetivos “cívicos”, ya no garantiza la existencia de los restos de autonomía que han sobrevivido, aquello que Mumford definía como “autodirección, autoexpresión y autorrealización”. Desde mediados del siglo XIX el progreso se manifiesta en la abundancia de objetos técnicos o en la producción mecanizada, no en la variedad de habilidades e intereses reunidos -en la variedad de relaciones vecinales- ni tampoco en el autogobierno. Sin embargo, la ciudad no resulta físicamente alterada hasta la sustitución del complejo técnico “agua-madera” que rige la actividad productiva por el complejo “carbón-hierro”. La máquina entonces se vuelve imprescindible. La fábrica desplaza al taller y rompe con la agricultura. La ciudad se separa definitivamente del campo y lo parasita. Mientras el territorio fragmentado por las vías del ferrocarril se esquilma, empobrece y deteriora, la ciudad se desfigura en “metrópolis” industrial, que sigue creciendo hasta degradarse en una “megalópolis” burocratizada, centrada en los negocios. La megalópolis es la imagen del espacio concebido por el capitalismo; concentra muchos medios, pero carece de verdaderos fines. No la guían intereses colectivos generales, sino intereses de clase que se resumen en poder, beneficio y rendimiento. La diferencia de clases se vuelve abismal, el saber se separa de la vida y “la ciudad como medio de asociación y puerto de cultura se convierte en medio de disociación y una amenaza para la cultura real” (La Cultura de las Ciudades). El ejercicio del poder deviene la tarea de un clan cerrado, una mafia de mercenarios políticos y expertos que funciona mecánicamente. Se generalizan los abusos, la arbitrariedad, la explotación y esterilización del territorio. Los gastos son excesivos a pesar de la tecnología y cada vez más difíciles de soportar. Al final no son más que puro despilfarro. La “tiranópolis”, siguiente etapa de la regresión, es inviable y conduce al colapso social, a la muerte de lo urbano, a la “necrópolis”, tal como la califica nuestro autor.
Mumford dedicó varios libros a la técnica, siendo los principales “Técnica y Civilización” (1934), “Las Transformaciones del Hombre” (1956) y “El Mito de la Máquina” (dividido en dos partes, “Técnica y Evolución Humana”, 1967, y “El Pentágono del Poder”, 1970). En ellos se puede seguir la marcha de su pensamiento, muy ligada a la involución de la sociedad capitalista, pasando de un relativo optimismo tecnológico en los comienzos a una condena sin paliativos del sistema mecanizado de poder “que deliberadamente elimina toda personalidad humana, ignora el proceso histórico, abusa del papel de la inteligencia abstracta y hace del control sobre la naturaleza física, y por último, del control sobre el propio hombre, la finalidad principal de la existencia” (conferencia “Técnicas democráticas y técnicas autoritarias”, 1963). Éste es uno de los muchos puntos de coincidencia del análisis de Mumford con el de los pensadores de la Escuela de Frankfurt. En principio Mumford consideraba que la época “paleotécnica” que correspondía al capitalismo “minero” depredador era una época de transición, y que la nueva época “neotécnica”, inaugurada por la energía hidroeléctrica y los nuevos materiales y auxiliada por la planificación regional, podía conducir a una sociedad liberada de condicionamientos económicos y burocráticos. Pero pronto se dio cuenta que la libertad aportada por los dos pilares del progreso, la ciencia experimental y la invención mecánica, no era más que una forma mucho más sofisticada de la antigua esclavitud. Era la clase de libertad que convenía al “hombre post histórico”, el individuo determinado por la tecnología, de personalidad mutilada, desarraigado y uniformizado para ser regulado por el sistema, que en los sesenta era ya el espécimen dominante en las zonas de capitalismo “avanzado”, el átomo de la masa que manipulaban los nuevos constructores de pirámides.
Mumford sacaba a colación una tecnología antigua, “democrática”, propia del mundo agrícola, que había hecho al hombre en la medida en que una tecnología puede hacerlo, y que había estabilizado las sociedades hasta épocas recientes. Nos viene a la memoria la “herramienta convivencial” de Ivan Ilich. Según la conferencia citada más arriba, dicha tecnología era “el método de producción a pequeña escala que se apoya principalmente en la habilidad humana y la energía animal, pero siempre, incluso cuando se emplean máquinas bajo la dirección activa del artesano o del agricultor, desarrollando cada grupo sus propios dones a través de artes apropiadas y ceremonias sociales, así como haciendo un uso discreto de los dones de la naturaleza.” Ésta había sido desplazada por una “técnica autoritaria” basada en la división extrema del trabajo y la especialización de funciones, organizada y enormemente poderosa, aunque también desequilibradora e inestable, hostil a la vida y responsable de la creación del poder omnímodo, de la jerarquía, de la esclavitud y del ejército, es decir, creadora de una especial barbarie que ya no es “cultura” sino “civilización”. Ésta “megatécnica” había pasado desapercibida a los historiadores porque la “megamáquina” inicial estaba compuesta de partes humanas. El inmenso ejército de obreros y artesanos que construyeron las pirámides de Egipto constituye un primer ejemplo de “máquina del trabajo”, que coexiste con el ejército, o sea, con la “máquina militar”, los dos polos de la civilización. Ambas son coordinadas por el clero y la burocracia, a saber, por la “máquina invisible”. Para demostrar que en realidad se trata de una máquina, Mumford recurre a la definición clásica: “una máquina es una combinación de partes resistentes cada una de las cuales se especializa en una función y todas juntas operan bajo el control humano a fin de utilizar energía y realizar trabajos”. Pues bien, la megamáquina cumple con esos requisitos. El hecho de que las piezas no fueran de madera o de metal simplemente revela que la mecanización del hombre se había anticipado a la de las herramientas.
Durante mucho tiempo la megamáquina limitó sus manifestaciones a la guerra. Las grandes potencias de la Antigüedad y la Alta Edad Media se habían disuelto en unidades menores, señoríos feudales o ciudades. Hasta la invención del Estado Nación -producto de la Revolución Francesa- y la introducción de la fábrica -fruto de la Revolución Industrial- no pudo imponerse un modelo compulsivo de orden. Las condiciones parecieron suavizarse, al menos en América, después de la Primera Guerra Mundial, conforme avanzaba la edad neotécnica, pero la libertad del individuo sometido a la organización vertical era prácticamente nula. La inconsciencia derivada de la mecanización de la conducta devolvía el ser humano a sus pulsiones inconscientes más oscuras y a sus instintos más ocultos. Paralelamente, la conciencia se sentía impotente, como presa entre los engranajes de una maquinaria concebida por una mente paranoica. José Ardillo ha comparado pertinentemente esa sensación con la atmósfera kafkiana de “El Castillo” y “La Muralla China”. En efecto, con el advenimiento de los regímenes totalitarios, nazi y soviético, parecían cumplirse las peores expectativas; todas las esperanzas humanistas se derrumbaban. No obstante, para Mumford la moderna megamáquina no alcanza su punto máximo en el totalitarismo, sino con las bombas atómicas, los cohetes espaciales y los ordenadores, que son para él las nuevas pirámides. Es entonces, cuando la confluencia de intereses políticos, administrativos, militares, científicos y económicos que caracterizan aquella genera una “máquina invisible” más modernizada, mejor equipada y mucho más eficaz. Tras los fracasos del nazismo y estalinismo las piezas humanas habían sido reemplazadas por mecanismos electrónicos automáticos, volviendo innecesarias las masacres y la esclavitud, ya que el espíritu de independencia y rebeldía podía domesticarse y anularse con métodos más suaves de condicionamiento y control. La metrópolis se reordenaba obedeciendo a los flujos financieros y los intereses corporativos, gracias a un instrumento en esencia totalitario: el urbanismo. De este modo la vida urbana quedaba completamente compartimentada y privatizada, repartiéndose en funciones mecánicas, sin otra finalidad que el propio funcionamiento automático: Kafka de nuevo. Suprimida la calle y la plaza pública como lugares de encuentro e intercambio, el piso apartamento fue bautizado como “máquina de vivir”, que –siguiendo a Le Corbusier y al CIAM– junto con la “máquina de circular”, el automóvil, la “máquina del trabajo”, la oficina o la fábrica, y la “máquina de divertirse”, el televisor, ubicaba a los individuos bajo el signo de la dominación, o dicho de mejor manera, a la sombra de la “megatécnica”.
Mumford, por no prestarse a equívocos –era antiestalinista– ni atraer sobre sí las iras de los censores –era americano– usaba la palabra “democracia” cuando quería decir “comunismo”. “Democracia” tiene siempre en él un intenso sentido comunitario que no tiene nada que ver con el parlamentarismo. Quizá por ignorar eso, o quizá sencillamente por su absoluta falta de ideas, algunos ecolócratas y socialdemócratas verdes hayan querido explotar el filón ideológico que para ellos es su obra, pero cabe señalar que éste no confiaba en que la megamáquina fuera reformable y proponía paralizarla desplazando la decisión desde sus órganos directivos a “la personalidad humana y el grupo autónomo”. Creía, en contra de todos los ciudadanistas posmodernos, que el éxito de una revolución social dependía de que sus promotores fueran grupos pequeños, independientes, que no persiguiesen el poder sino que se alejasen de él: “la desobediencia es el primer paso hacia la autonomía”, y por lo tanto, hacia la revolución. En ese punto, Thoreau era más subversivo que Marx. Pero ese alejamiento no consiste en un retorno a la naturaleza, sino en una vuelta a la ciudad, a la relación armónica entre la comunidad cívica y el territorio. La ruralidad no acaba siendo negada puesto que una sociedad libre de imperativos productivistas necesita un campo liberado, pero si bien esa liberación puede ser un medio, la civitas es para Mumford el punto de llegada. El equilibrio entre lo rural y lo urbano no pasa por la abolición de la ciudad sino por su restauración.
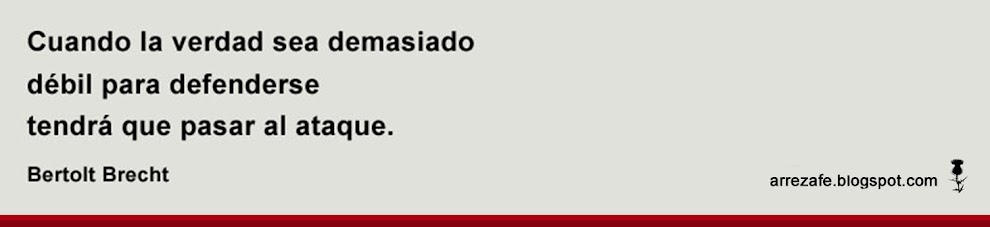



No hay comentarios :
Publicar un comentario